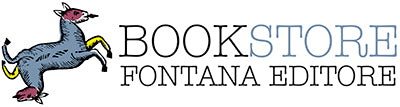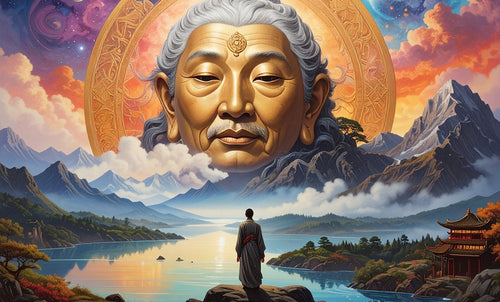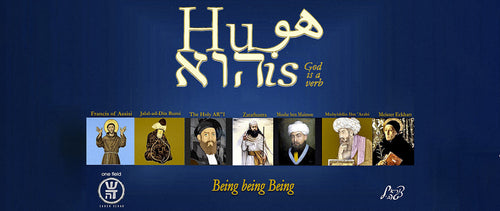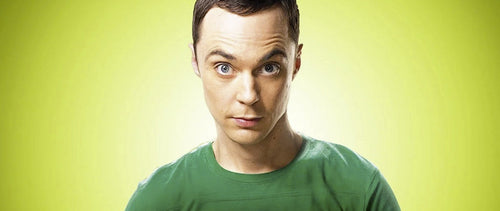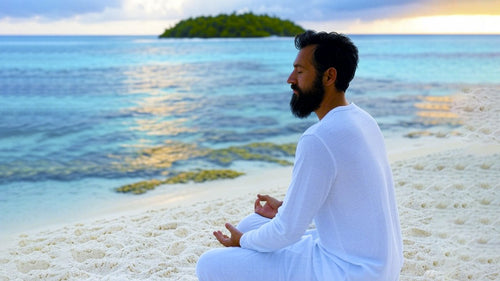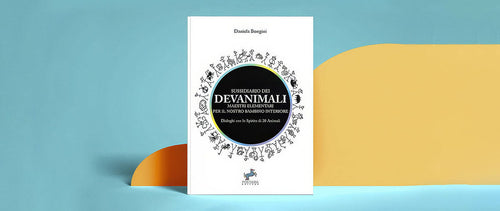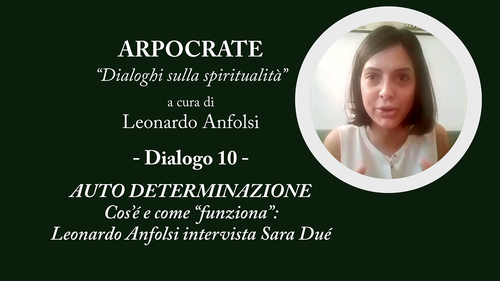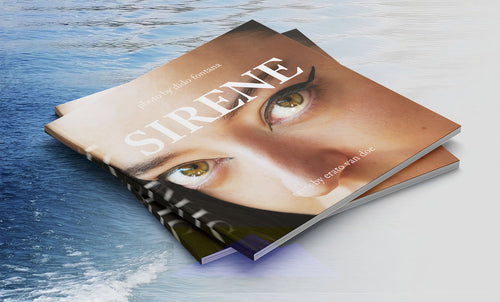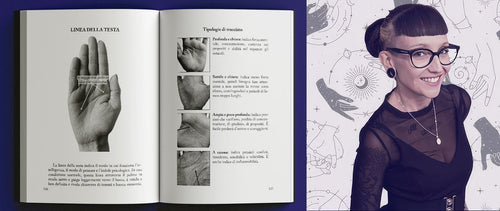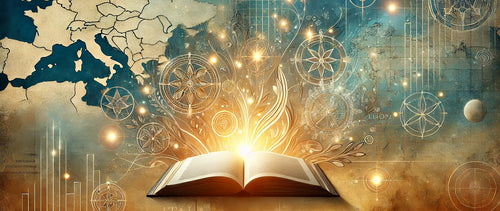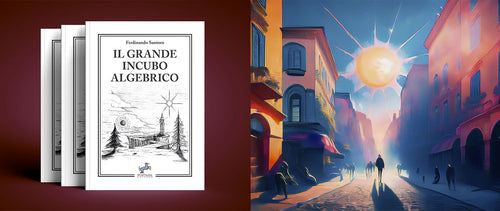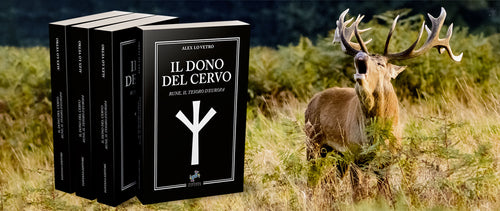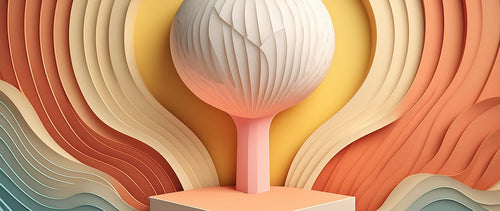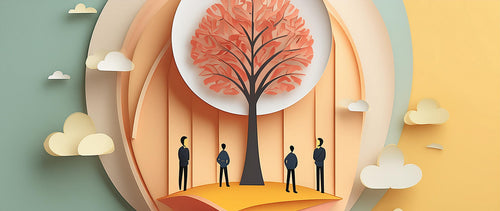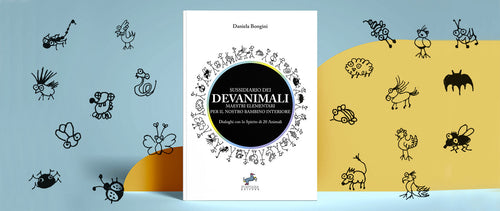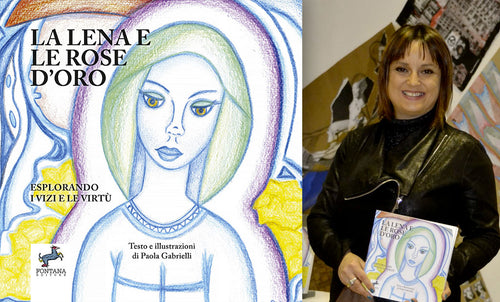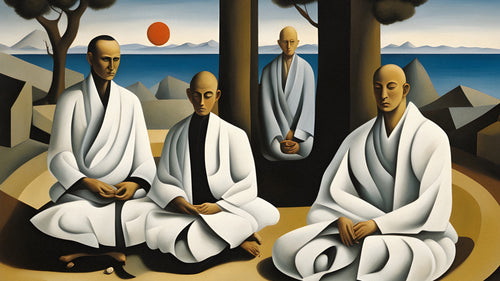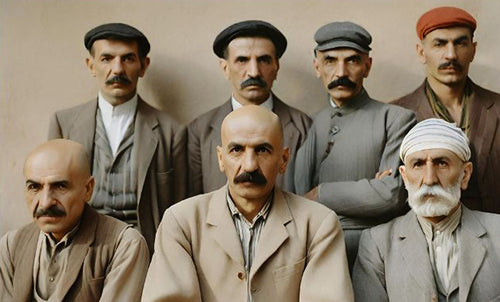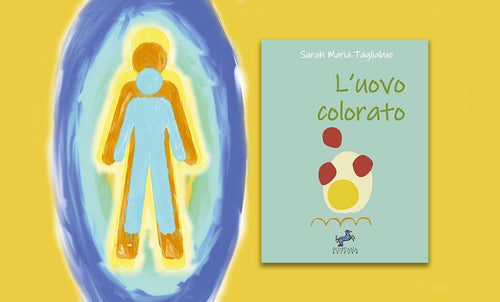Heterotopía en cuerpos y lugares. Educación ambiental con Michel Foucault
Marco Bertone
En la definición de Michel Foucault [1] , las heterotopías son lugares que no requieren referencias geográficas. Son lugares donde hay un exceso de realización y, al mismo tiempo, de inmaterialidad. Un ejemplo de heterotopía son los lugares de instituciones totales (prisiones, cárceles, albergues), pero también «aquellas instancias que involucran completamente a los sujetos» [2] . Por ejemplo, los autocines y los cruceros. En definitiva, la heterotopía es una realidad que se basa únicamente en sí misma.
Utilizando la noción de heterotopía es posible leer los contextos de la vida humana en términos urbanos y arquitectónicos.
Tal vez el cuerpo habitado por los pensamientos y la invasión del espacio psicológico interno por la tecnología constituyan nuevos lugares-no-lugares que aún no han sido mapeados.
Aún carecemos de un concepto equivalente a las heterotopías respecto del problema Mente/Cuerpo, pero podemos pensar que el acoplamiento estructural [3] entre el hombre y las prótesis mecánicas y, por extensión, entre el hombre y el medio que lo rodea podría llevar a pensar en una nueva autopoiesis.
Los seres humanos siempre han interactuado con objetos y artefactos, por lo que la reflexión sobre la tecnología parece novedosa, mientras que el objeto de su análisis no lo es en absoluto.
Según Michel Foucault , hemos pasado de una era dominada por el tiempo y la historia (el siglo XIX) a una era (teniendo en cuenta que Michel Foucault falleció en 1984) dominada por el espacio (el siglo XX). Esto ha significado que la reflexión colectiva, en parte dictada por el significado intrínseco del clima cultural reciente, ha puesto el foco en el espacio (y, a la inversa, en los lugares físicos y geográficos). La dislocación parece haber llegado a ocupar el espacio previamente ocupado por la extensión e, incluso antes de eso (en la Edad Media), por la localización.
La dislocación se define, para Michel Foucault, por las relaciones de proximidad entre puntos o elementos.
El espacio está cargado de calidad, habitado por nuestra capacidad de percepción, y por lo tanto, solo captamos su conexión traduciéndolo a significados arbitrarios. La arbitrariedad surge de una subjetividad ineludible.
Ejemplo: Al jugar a "Encuentra el árbol", un popular juego educativo del Centro de Experiencia Ambiental de Dobbiaco (BZ), dos personas se desplazan por un denso bosque. Uno de ellos, con los ojos vendados, es guiado por el otro y, tras cierto tiempo, es guiado a "percibir" un árbol, a tocarlo. Todavía con los ojos vendados, es conducido de vuelta al punto de partida por una ruta completamente diferente. Ahora, con los ojos vendados, debe encontrar el árbol.
Para ello, tendrán que basarse únicamente en lo que han podido hacer y recordar (impresiones del terreno, la ruta, la forma y la posición del árbol, etc.). Los jugadores, con los ojos vendados temporalmente, construyen mapas mentales del espacio circundante y, a veces, en cuanto se vendan, vuelven a encontrar el árbol, no repitiendo la ruta, sino superponiendo instantáneamente el mapa mental con lo que ven repentinamente.
La desaparición del espacio corresponde a una erosión de nuestras vidas, a una heterogeneidad de sensaciones y lugares que experimentamos. Estos lugares son cultivados por nosotros en mapas mentales; se describen a sí mismos y nos describen a nosotros.
Algunos lugares están habitados por nosotros. Siempre actuamos basándonos exclusivamente en nuestra percepción .
Nuestra percepción incorpora elementos externos que se filtran en nosotros. Un prototipo clásico proviene de la llamada ciencia ficción: la influencia de la tecnología en la psique humana y en los comportamientos y acciones individuales en la obra de James George Ballard [4] , escritor británico. Es precisamente a través de los cuentos y novelas de Ballard (o, dicho de otro modo, antes de él, de William S. Burroughs y, en los últimos 30 años, del cine de Cronenberg) que presenciamos la paradoja del cuerpo que, inmerso en la omnipresente tecnología digital y virtual, habita en lugares nuevos e impensables. A aquellos críticos de la tecnología que apoyan (afortunadamente cada vez menos) la eliminación del cuerpo, dada la reducción de la actividad humana a una simple transposición y organización de datos en la red, nos oponemos a la idea de un retorno del cuerpo, como lo previó en tiempos insospechados Antonio Caronia [5] : en la virtualidad del mapa, el cuerpo es el centro porque sus facultades deben amplificarse y alcanzar el significado, por lo que la venda que cubre al hombre que intenta comprender dónde está el árbol en Dobbiaco es casi una prótesis de realidad aumentada. Simula la realidad virtual del murciélago, quizás, pero abandona la dimensión especulativa y simulativa para construir los mapas de un lugar que percibe al tropezar, oler, tocar ramas y hojas…
El interés de Foucault se centra en los lugares reales, pero también pueden considerarse las representaciones que hacemos de dichos lugares.
La construcción de mapas mentales permite la acción, pero esta acción también puede estar parcialmente determinada por otra cosa (las pulsiones de Ballard).
La heterotopía tiene también valor de incorporación ya que determina acciones en lugares privilegiados o designados para tales acciones.
Para Foucault, la heterotopía tiene el poder de yuxtaponer espacios y lugares diferentes e incompatibles entre sí dentro de un mismo lugar real. Los ejemplos que cita Foucault son el jardín y el cine.
La heterotopía es también la ruptura del tiempo lineal para permitir la recreación de un posible tiempo absoluto, en el que se manifiesta un presente eterno.
Sin embargo, la realidad social existe. En ella, a partir de la variada multiplicidad de acciones humanas, percibimos los movimientos caóticos y más o menos desorganizados de numerosos actores. La multiplicidad es el factor constitutivo de este nomadismo.
Los actores humanos se mueven en los lugares y también los incorporan. El cuerpo emerge así como el ámbito absoluto de la subjetividad de la percepción externa y es en sí mismo un lugar de acción.
El cuerpo es el medio a través del cual usamos la mente, construyendo la realidad, dispersa y diseminada hasta el punto de crear la ilusión de virtualidad. Lo virtual no es otra cosa que desorientación.
La búsqueda de paradigmicidad absoluta rodea la acción, el movimiento.
Lo llamado "virtual" se considera la reducción sustancial y significativa de la distancia entre uno mismo y el objeto. Esto imposibilita la narración, pero se convierte en la tiranía de la acción en el presente. El presente ya no se experimenta como tiempo vivido por el sujeto, sino como inmanencia, percibida como una perpetua instantaneidad.
La desmaterialización no puede ocurrir (ni conceptual ni concretamente); se considera como una pérdida del objeto o de la empatía, pero es una pérdida de la percepción.
La condición de vivir en un contexto tecnológico estructura los contextos de las máquinas metabólicas y cognitivas.
El cuerpo se desmaterializa siguiendo la filosofía de lo virtual.
El cuerpo es el lugar donde coinciden tanto la esencia de nuestra presencia corporal como la dimensión social en la que la gestionamos, aunque modificada por el contexto ambiental.
Se ha escrito mucha literatura excelente sobre esta condición, que nos parece parcialmente evidente y nueva, pero gran parte del enfoque neorromántico nos habla del cuerpo esclavizado, mutilado y desaparecido. En verdad, el cuerpo es en sí mismo, pero también algo distinto de sí mismo, no algo menos, sino algo más, incluso cuando se regula de manera foucaultiana. Es bien sabido que el enfoque de Foucault sobre la historia no se basa en la sucesión palingenética de eventos clave que se encuentran en manuales o en textos importantes y bien conocidos, sino en las fuentes dispersas a lo largo de los siglos, en busca de pistas y detalles aparentemente ignorados pero significativos. Es a través de la reconstrucción de la vida cotidiana que podemos entender cómo vivimos, en resumen, y no gracias a las proclamas e imperativos morales de documentos o calendarios de fechas. El pensamiento fuera de la subjetividad es difícil de rastrear; Esta búsqueda arqueotípica de la sociedad y de los lugares donde el extrañamiento del cuerpo se convierte en una característica real, no artificial —la microfísica del sistema social en el que surgen los lugares de disciplina corporal— nos lleva a analizar el fracaso parcial de la ciencia política en su relación con el cuerpo. El lenguaje, el conocimiento y la construcción de una sociedad son los motores que pueden explicar cómo el cuerpo se utiliza materialmente y se sistematiza para fines sociales. La búsqueda de los lugares que nos habitan es la búsqueda del cuerpo y sus movimientos tendenciales hacia la autonomía o la dimensión intangible, pero precisa y directiva, del Poder.
Marco Bertone
1. “Las utopías consuelan; pues si bien carecen de un lugar real, se abren, sin embargo, a un espacio maravilloso y llano; abren ciudades con amplias avenidas, jardines bien cuidados, aldeas fáciles, aunque su acceso sea quimérico. Las heterotopías son inquietantes, sin duda porque socavan secretamente el lenguaje, porque prohíben nombrar esto y aquello, porque destrozan y enredan los lugares comunes, porque devastan prematuramente la sintaxis, y no solo la sintaxis que construye oraciones, sino la sintaxis menos obvia que “mantiene unidas”… las palabras y las cosas.” (M. Foucault, Palabras y cosas: Una arqueología de las ciencias humanas, Milán, Rizzoli, 1963, p. 7)
2. Véase la introducción al segundo volumen de la revista "millepiani".
3. Acoplamiento estructural: En la experiencia de los biólogos Maturana y Varela, citada en otro lugar, dado el principio de determinación estructural, la interacción entre sistemas se explica como «...una historia de interacciones recurrentes que conduce a la congruencia estructural entre uno (o más) sistemas» (Maturana y Varela, 1987). El acoplamiento estructural es el término que se da a la interacción estructuralmente determinada (y a su vez estructuralmente determinante) de una unidad dada con su entorno o con otra unidad. Se define como «un proceso histórico que conduce a la coincidencia espacial y estructural entre los cambios de estado...» (Maturana, 1975) en los participantes. Como tal, describe la coadaptación mutua continua.
4. James Graham Ballard (Shanghái, 15 de noviembre de 1930 - Shepperton, 19 de abril de 2009) fue un gran escritor británico, autor de novelas y relatos de ciencia ficción, autobiográficos y de sátira social. Amante de la vanguardia literaria, y en especial del surrealismo, es uno de los escritores posmodernistas más famosos.
5. Antonio Caronia, “El cuerpo virtual: del cuerpo robótico al cuerpo distribuido en redes”, Franco Muzzio Editore, Padua 1996.