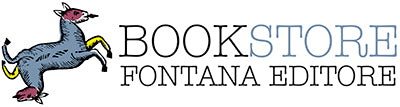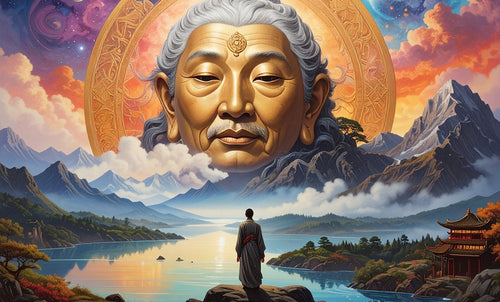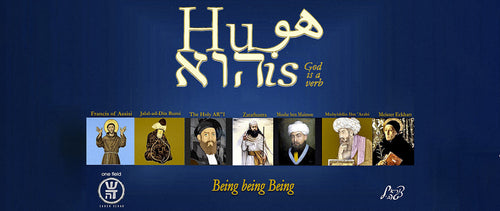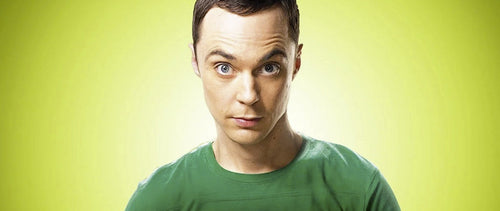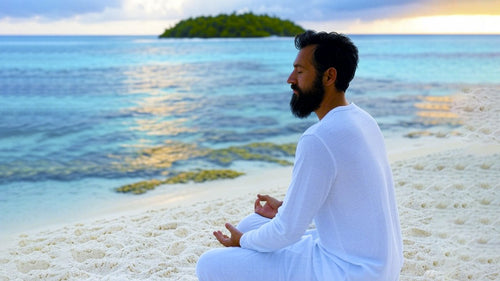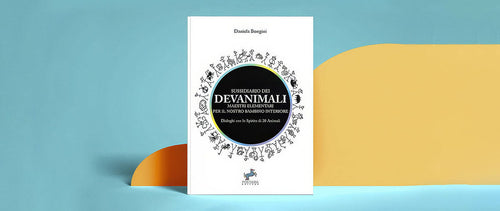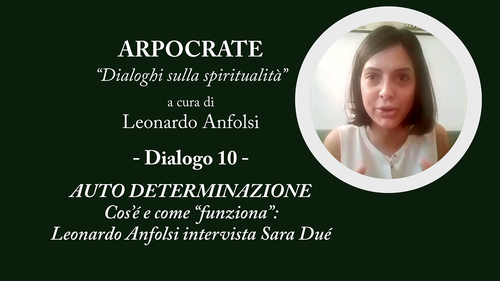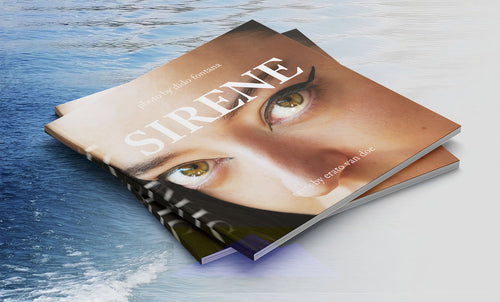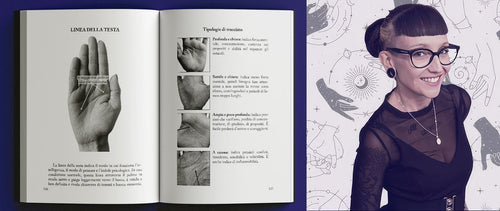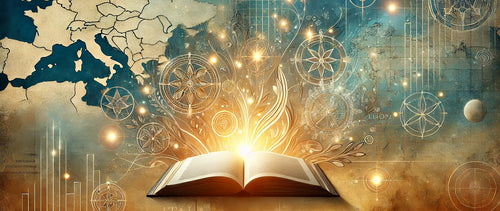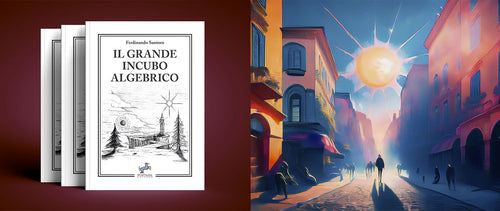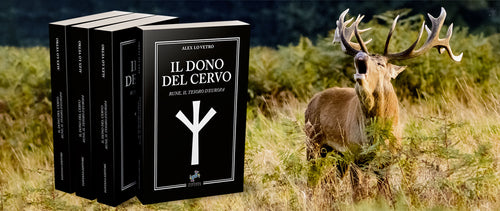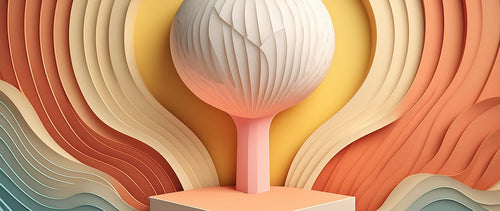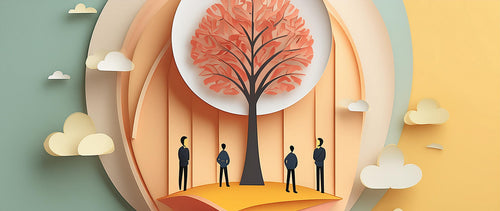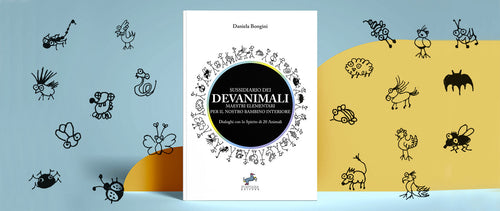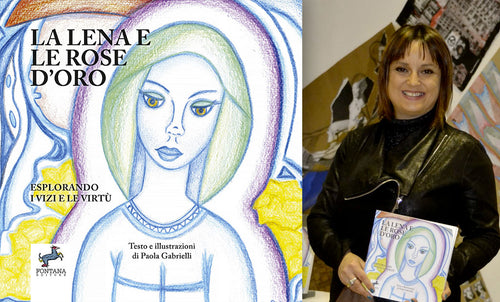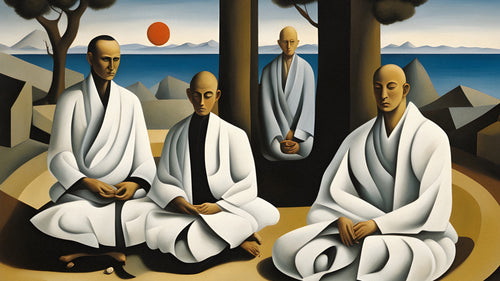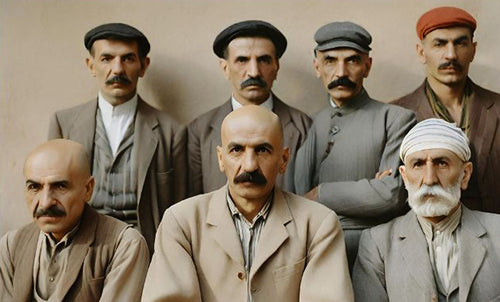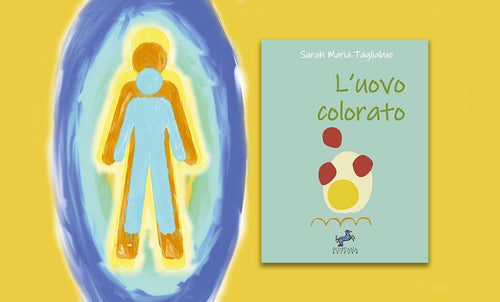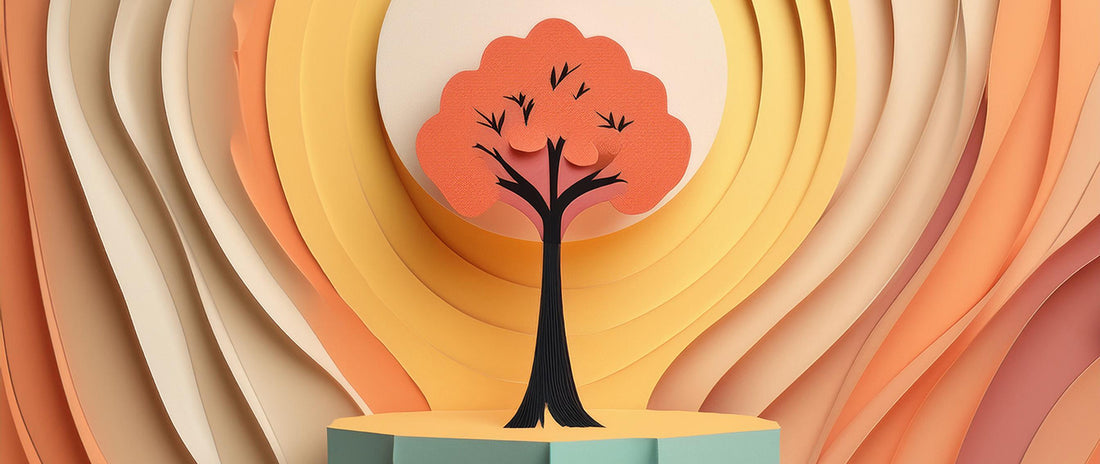
Pensamiento y deseo. Parte 1
Alessandro Rusticelli1. Introducción
El pensamiento es una fuerza generativa que impregna todos los aspectos de nuestra existencia, tanto a nivel individual como colectivo. De hecho, es a través de la actividad de nuestras mentes que, desde los primeros años de vida, moldeamos el mundo que nos rodea y damos sentido a lo que nos sucede.
No cabe duda de que el pensamiento es una entidad creadora , capaz de dar vida a innovaciones que influyen en el curso de la historia humana. Nos permite visualizar posibilidades y llevar a cabo proyectos de todo tipo; sin él, las invenciones revolucionarias, las obras de arte y las teorías científicas que han transformado el mundo nunca habrían sido concebidas.
Sin embargo, el pensamiento por sí solo no basta. El proceso creativo , de hecho, necesita algo que encienda la imaginación, una emoción que transforme las fantasías en acciones, los sueños en realidad. Hablamos del deseo, la chispa que enciende nuestro pensamiento. La relación del hombre con el deseo siempre ha sido complicada. Venerado y temido a la vez por su vehemencia, es un elemento clave de nuestra psique con el que todos, tarde o temprano, debemos enfrentarnos en el proceso de crecimiento personal, un hecho sobre el que se ha reflexionado durante siglos tanto en Occidente como en Oriente.
En las páginas siguientes abordaremos la manera en que el hombre ha lidiado con el pensamiento desiderante, intentando, en cada ocasión, liberar o domar su inmenso poder creativo.
2. De Platón a Schopenhauer
La reflexión occidental sobre el deseo comienza en el Simposio de Platón. El filósofo ateniense, en el mito de Aristófanes, cuenta que los hombres en su origen eran seres con dos rostros, cuatro piernas y otros tantos brazos. Su poder los hizo soberbios, llevándolos a escalar el Olimpo, por lo que Zeus decidió castigarlos cortándolos por la mitad.
Así divididos, los hombres se debilitaron y fueron condenados a anhelar continuamente su unidad perdida, deseando lo que ya no podían tener. Para Platón, por lo tanto, el deseo en todas sus formas se basa en la carencia. Quien desea siempre imagina algo que está ausente, quedando atrapado en algún lugar entre la pérdida pasada y la ausencia futura. El deseo de Platón tiene algo de trágico y se manifiesta como una fuerza que se repliega sobre sí misma. No obstante, esta idea ha influido en gran parte de la reflexión occidental sobre el tema, desde la antigüedad hasta nuestros días.
Si estas son las premisas, no sorprende que, siglos después, Agustín de Hipona definiera el deseo como una fuente de miseria perpetua. En realidad, Agustín realiza un análisis preciso del deseo, digno de las modernas ciencias de la mente. Nos recuerda, de hecho, que el deseo crece continuamente: cuanto más se le alimenta, concediéndole lo que quiere, más imponente se vuelve. Y, naturalmente, cuanto mayores son nuestros deseos, más insatisfechos, inquietos y ansiosos estamos.
Las palabras de Agustín resuenan con un análisis del pensamiento desiderante que también se encuentra en el mundo asiático, particularmente en el concepto de tanha (el anhelo), que el budismo considera la raíz del sufrimiento humano.
Tendremos ocasión de volver sobre este interesante tema más adelante.
La concepción del deseo como carencia encuentra terreno fértil en Europa y crece con el paso del tiempo. En el siglo XVII, por ejemplo, Locke y Spinoza pintan el deseo como un verdadero malestar del alma, la causa de pensamientos que se ven obligados a girar en torno al fantasma de lo que no se puede poseer, sin lograr nunca alcanzar nada. Para ellos, el deseo envenena el pensamiento, que solo es productivo cuando está guiado por la razón.
Con Schopenhauer, la reflexión sobre el deseo se complica aún más: el pensador alemán afirma que la mente filtra la realidad a través de categorías a priori que nos devuelven una visión engañosa de la vida. El fenómeno no es más que una mera apariencia que existe únicamente en nuestra mente y no constituye la verdad. Para el filósofo de Danzig, “el mundo es una representación” y la vida no es más que un “sueño”.
Más allá de las apariencias, lo que rige la existencia es la ciega voluntad de vivir, un impulso impersonal e imperioso al que nadie puede resistir. No pertenece únicamente al hombre, sino que es propio de toda criatura; como tal, es el noúmeno, la esencia de toda la realidad.
La tesis de Schopenhauer es que los seres vivos no actúan con un propósito definido, no hay sentido en sus acciones más allá del querer por querer, el vivir por vivir.
En última instancia, Schopenhauer construye una metafísica del deseo: para él, querer significa desear, y el deseo no es más que carencia, necesidad y dolor. “Ningún objeto del querer —dice—, una vez conseguido, puede dar satisfacción duradera, sino que se asemeja a la limosna que, arrojada al mendigo, prolonga hoy su vida para continuar mañana su tormento”. El pesimismo del alemán es un abismo sin fin, y habrá que esperar aún tiempo para que al deseo se le reconozca algo que Occidente, a diferencia del mundo oriental, ha intentado minimizar durante mucho tiempo: el poder creativo.