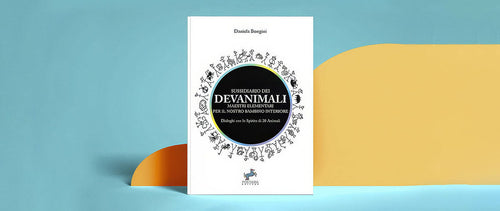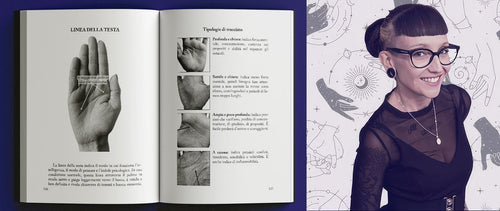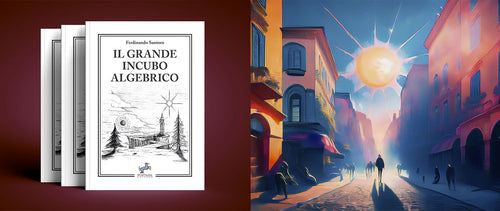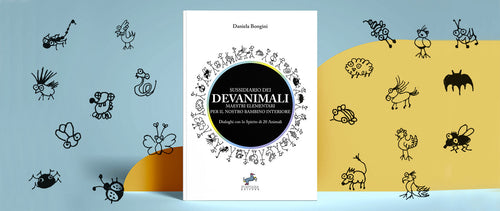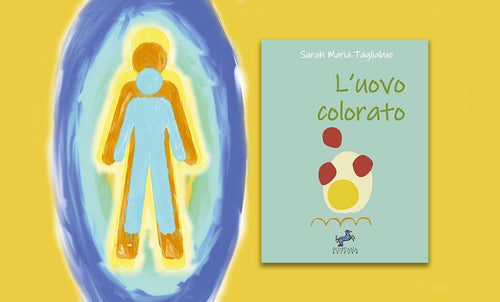Pensar en verde, o, si eres paranoico, aún no eres lo suficientemente paranoico
Marco Bertone
Viajaba. En coche, cuando tenía trabajo de verdad (el que pagaba todos los meses, más comisión). De vez en cuando veía casas a medio terminar desde la ventana, y carteles publicitarios extraños, y descubría que el campo tiene los mismos sueños que la ciudad.
Las mismas ferreterías, los mismos sex shops, las mismas adivinas, los mismos bocadillos con madres sonrientes, los mismos carteles de GLP para coches, financiación cómoda a muy bajo interés, funerales clásicos y respetuosos (con toda la parafernalia de gaviotas volando, libros que se abren, sin formol) e investigaciones matrimoniales discretas (ya no se trata de un fraude piramidal, solo eficiencia y discreción de alta tecnología). Pero lo que me fascina son los centros comerciales en el campo, ya sea en las Langhe o en los Abruzos. Como barcos a la deriva, como borrachos sedientos frente a las máquinas tragamonedas del Bingo Palace, veo millones de familias apiñadas por un vestido o un teléfono celular, mientras niños obesos sorben helado, la música ambiental de la escalera mecánica a todo volumen, una brizna de sonido de bar de sushi que es más que verdaderamente exótica, imperceptiblemente molesta como un Vivaldi en formato MIDI, desatada en el Grande Ipercentro Shopping Outlet en Vattelapesca... cerca de alguna rotonda que revela su conjunto de cubas de la bodega cooperativa del pueblo, o herramientas agrícolas orgullosamente elaboradas, o versiones de mármol gris de un Stonehenge estilizado, si el escultor local ha recibido la aprobación de un concejal compasivo. Así, entre campos de girasoles quemados por el sol, por un momento alguna estructura en medio de la carretera se impone ante mí como si fuera mi Estatua de la Libertad, mi Piedad, mi David, majestuoso como el monumento de Manuela Arcuri en Porto Cesareo o la orgullosa presencia de Prezzemolo en Gardaland.
Esta es mi Italia, el lugar que fue la cuna del megasoborno de Montedison y los Museos Capitolinos, bajo el sol abrasador que brilla sobre los templos de Pompeya y la vía de acceso al Grande Raccordo Anulare, un lugar donde puedo ver las fuentes de Bernini y la audaz especulación inmobiliaria en la costa. Un lugar de contradicciones, como yo.
Y es aquí donde, con una mezcla de asombro y melancolía, veo lo que significa estar en las afueras del Imperio, imaginando que un día todo esto podría explotar, ser invadido o simplemente disolverse en el polvo del tiempo. El miedo a la devastación es un sello distintivo de la paranoia conspirativa. Es agradable estar vivo, pero no lo es si sabes que alguien te vigila o te corta la respiración, ya sea el gobierno con sus impuestos, los Zeta Reticuli grises que quieren aprovecharse de nosotros y quizás secuestrarnos, o terroristas disparando al azar.
Abordar la crisis que vivimos desde hace varias décadas implica aplicar laboriosamente la retórica ecológica más inconsistente, a menos que queramos aclarar plenamente la naturaleza subyacente de la crisis.
A veces analizamos una sola porción de nuestro esfuerzo: la definimos como una crisis de valores, o una crisis social, una crisis económica, una crisis política debido a las clases dominantes que no hacen lo que quisiéramos o que tal vez ni siquiera sabemos hacer.
Pero la verdadera crisis incluye todo esto porque, más que ser una causa, es el resultado de un modelo de desarrollo cuya identificación como problema principal no es sólo el objetivo de los análisis, sino también de la terapia.
Una fecha que quedará grabada en mi memoria es la del 23 de mayo de 2007, cuando por primera vez desde que el Homo Sapiens tiene memoria, el porcentaje de ciudadanos del mundo superó al de la gente del campo, porque me parece que el futuro puede ser una enorme banlieue, aunque Zurich o Copenhague siempre sigan siendo inalcanzables en el ranking de ciudades más trendy de Monocle y si intentan hacer de este lugar una ciudad inteligente propia.
El mundo es tan bello que provoca una melancolía punzante, pero tan feo que te hace querer cerrar los ojos como de niño y esperar que, al abrirlos, el mal desaparezca por arte de magia. Pero entonces sabes, con la racionalidad lúcida y delirante de un adulto, que todo es cierto.
El fin de mi mundo no fueron las Torres Gemelas, ni la muerte de un ser querido, ni el descenso de mi equipo a la Serie B, sino cuando, a los nueve años, vi la portada de una revista famosa que ilustraba en qué se convertiría el mundo debido a la desertificación. Aquellos fueron los años de la crisis energética, de los domingos sin coches, de la conciencia ecológica.
Esa ilustración me inquietó. Ni siquiera El Bosco ni Yves Tanguy habrían podido construir un panorama de tan espectral desolación. Cada alegría que he saboreado desde entonces me ha parecido una forma de protegerme de la entropía de aquella aterradora calamidad, y cada catástrofe personal (romances amorosos, despidos, órdenes de trabajo perdidas, duelos, accidentes, enfermedades graves de familiares y amigos), un atisbo de esa dimensión aterradora, un presagio de un abismo total que nos tragaría a todos, un remolino donde podría encontrarme con deidades malignas y alienígenas dignas de un relato lovecraftiano.
La idea de que el mundo podría acabarse, convirtiéndose en un páramo sin agua y que en ese Gran Cañón infinito encontraríamos a nuestros semejantes cada vez más demacrados y cadavéricos se ha visto alimentada por las alarmas generalizadas sobre el fin de los recursos, las guerras por el agua, los lamentos de Vandana Shiva, Luca Mercalli y Rifkin, pasando por las alquimias de un decrecimiento más o menos feliz y las amargas consideraciones sobre el cambio climático, que pronto acaban en la página 18 de cualquier periódico, después de los reportajes sobre los hijos de la Familia Real y las entrevistas con chefs famosos.
Es la reacción desastrosa pero comprensible de la opinión pública, que prefiere saber que todo está normal antes que preocuparse por la crisis inminente. Seguimos diciendo que no podemos hacer nada al respecto. No, sería demasiado energético pensar en otra forma de producir, usar recursos, distribuirlos y empezar a ser realmente, más allá de las proclamas vacías, verdes. Incluso si eso implica condenarnos al declive y luego a la extinción, que siempre podemos exorcizar culpando a los malos actuales o a la inevitabilidad del capitalismo, que, por cierto, ya ha mutado en otra cosa. Una ingeniosa caricatura de Walt Kelly mostraba al ingenioso Pogo diciéndole abatido a su amigo Wally en un desguace: «Hemos conocido al enemigo. Y el enemigo somos nosotros».
Para evitar descubrir todo esto, bailemos en el Titanic y pidamos a la pequeña orquesta formada por políticos y periodistas que suban el volumen.
Sin embargo, no sé, y nadie puede saberlo, si todo terminará con una explosión nuclear, o con una inagotable sucesión de cataclismos aleatorios, mientras los actos sediciosos de la madrastra Naturaleza, si es que existe, sumergen las agujas de los rascacielos, o con la poderosa destrucción del orden provisionalmente llamado "civilización del consumo" (un oxímoron). En un futuro lejano, mucho más allá de la raza humana, que habrá recorrido durante algún tiempo un planeta oscuro y marginal como la Tierra, engullido por las profundidades del Érebo, incluso las galaxias serán absorbidas por agujeros negros de esplendor insondable, estridente e indolente. Las glorias y conquistas de nuestros tan poco sabios líderes no serán más que páginas amarillentas de almanaque, dispersadas luego en polvo impasible por el viento, que también se desvanecerá sin un alma viviente que las recuerde. Al final de los tiempos, ni siquiera la cucaracha que escapó de la bomba que diezmará las vanas ciudades construidas por nuestras civilizaciones habrá triunfado. Solo esa dimensión ilusoria que llamamos Tiempo, que a su vez dejará de existir con el colapso final de un universo. Y tú y yo, mucho antes. Quiero que se sepa que todo esto es, en cierto modo, tranquilizador para quienes, como yo, nacimos en otro siglo. No para los jóvenes, al menos. Pero, claro, siempre han perdido, víctimas de la frágil pero pesada idea de generaciones pasadas de que solo existe el hoy, no el futuro de quienes tendrán que soportar nuestros patéticos errores antiecológicos.
Marco Bertone