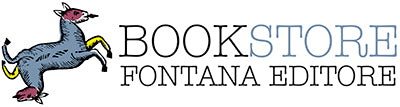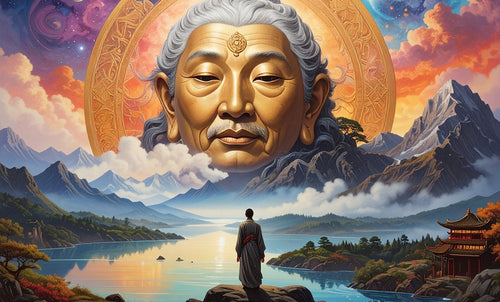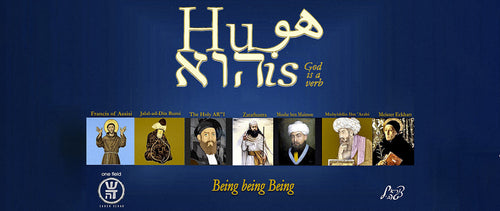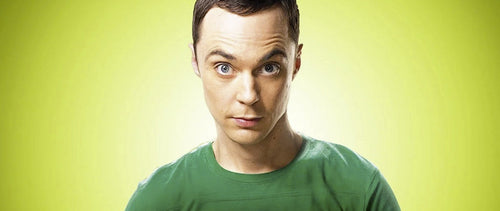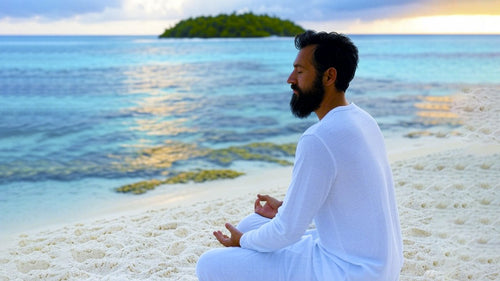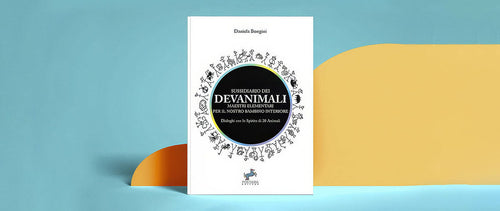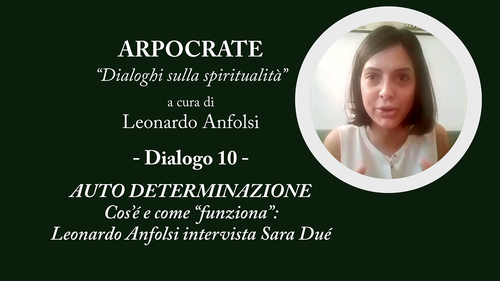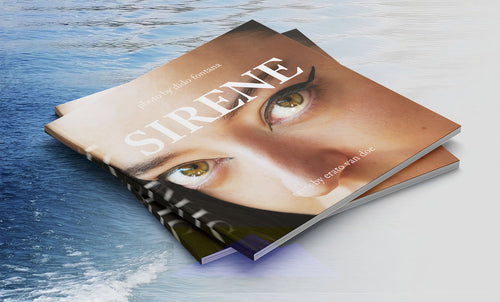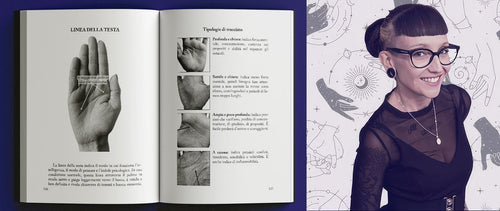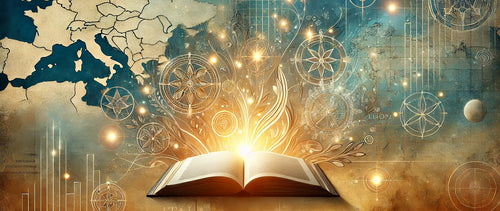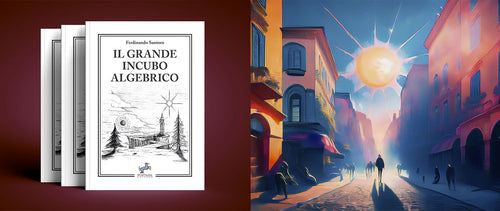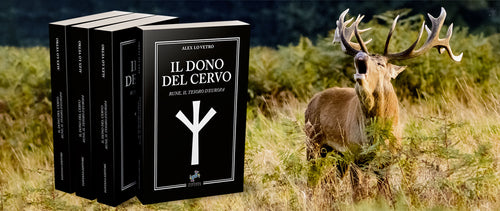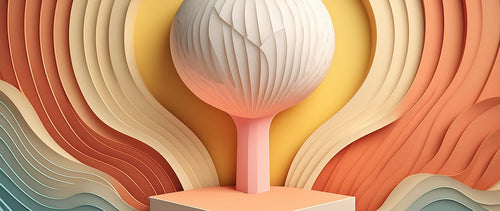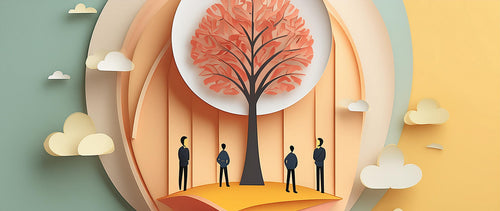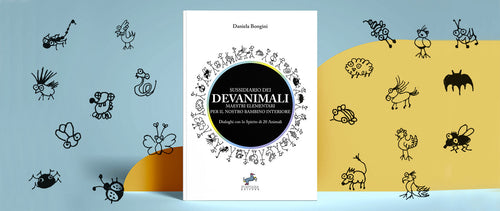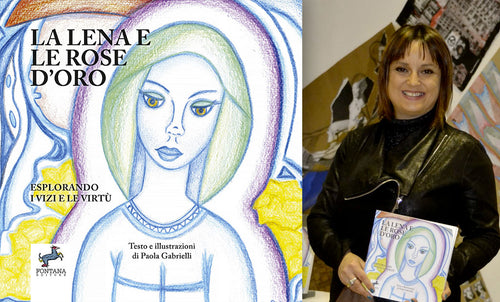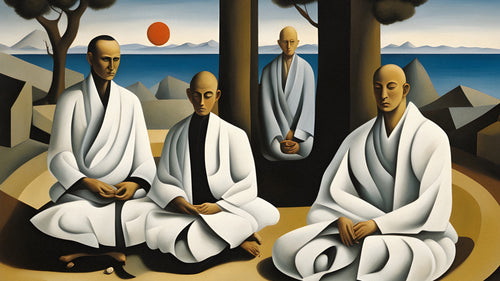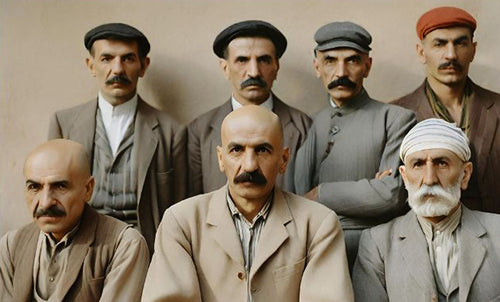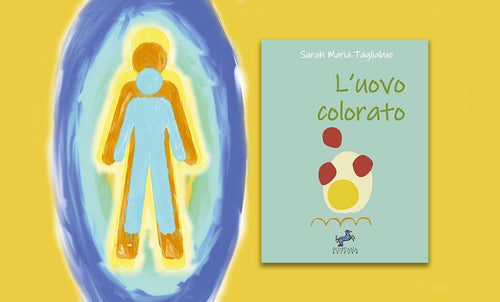Sonic Wars - Estética y mitología de la guerra (post)futur(ista)
Marco Bertone
La música y los sonidos construidos y amplificados constituyen la banda sonora de la vida humana en la Tierra. Cada lugar atravesado y modificado por nuestra especie en estos siglos ha sido moldeado por el ritmo del tiempo marcado por las campanas de las iglesias o los cantos de los minaretes, el clangor del metal en los campos de batalla y los golpes de los artesanos, los cantos de las trabajadoras y los gritos de los condenados de la tierra, desgarrados y desgarradores, melodías naturales y el silbido del vapor.
Dado que la guerra constituye una parte significativa de la historia humana, el paisaje sonoro en tiempos de guerra adquiere y desarrolla sonoridades, timbres, profundidades e intensidades sonoras en parte diferentes a las de los tiempos de paz.
El estruendo de los aviones, las sirenas de las alarmas antiaéreas son recuerdos aún frescos para nuestros ancianos, mientras recopilamos en nuestras colecciones personales músicas y marchas que en su momento acompañaron reclutamientos, desfiles, cargas de infantería, celebraciones de victoria, funerales solemnes y sinfonías exaltadas, como en Barry Lyndon de Kubrick , una película admirable en la que la cruel vida del siglo XVIII está marcada por los tambores de guerra y la pomposidad de una música de cámara junto al lúgubre estruendo de las carnes destrozadas.
Cuando, cautivados, escuchamos la sinfonía de Stalingrado de Shostakóvich o el ímpetu guerrero de Júpiter de Beethoven , pero también el sonido de las ametralladoras de fondo en The Wall de Pink Floyd , estamos experimentando la guerra de forma indirecta.
Y esto nos lleva a identificar en la Historia muchos ejemplos de militarización de la música.
La propia audiosfera ha sido campo de batalla y experimentación de una auténtica guerra sónica.
La música, entendida como imitación de la guerra, también ha servido como vehículo para las prácticas rituales de celebración de las victorias en batalla, o para infundir angustia en el corazón de los enemigos.
Beethoven , Liszt , Shostakóvich , el ruso Ippolitov-Ivanov , el nacionalista Rimski-Kórsakov , Chaikovski son solo algunos de los nombres de los famosos músicos y compositores que adornaron sus obras, destinadas a celebrar las hazañas bélicas de la época, con marchas militares y motivos populares.
Pero es en el siglo breve que dejamos atrás, marcado por el fragor de Hiroshima, Srebrenica, Dresde, Auschwitz y el exterminio de los congoleños, donde la relación entre guerra y música se ha vuelto tenaz.
El siglo XX nace en el estruendo ensordecedor de las vanguardias futuristas que se burlan del pudor del pasado y ensalzan la tecnología, la velocidad, pero también la guerra.
El músico italiano Luigi Russolo , sin saber que la ametralladora en las trincheras se llevaría consigo a casi dos generaciones de europeos en una carnicería sin precedentes, escribe entonces una obra fundamental: El arte de los ruidos . En esta obra, el autor aún puede glorificar las explosiones, los disparos, las disonancias de las máquinas. La suya es una verdadera embestida contra la indolente y decadente estética burguesa, empleando la metáfora de la guerra, pero también una banda sonora de estruendosas y ensordecedoras ráfagas de sonido, similares a la ofensiva de un cañón.
En poco tiempo, el futurismo y las vanguardias históricas en la cultura (y el término vanguardia ya evoca el vitalismo de un asalto militar) se encargarán de reescribir no solo la estética del sonido, sino también una reprogramación del cuerpo sin la armonía del pasado.
La lección teórica de Russolo es la base de la música electrónica actual, un cibersueño de cuerpos superdotados y de alto rendimiento como soldados de nueva generación, inmersos en guerras tecnológicas o pegados a los mandos a distancia de un dron como un DJ a su consola.
Pero no solo eso: en la posguerra, los filósofos Attali y Virilio reencontrarán en la estética futurista las huellas de una afinidad entre máquinas de guerra y máquinas mediáticas.
La glorificación del espacio sonoro es para el visionario Marinetti y para el sistematizador Russolo la celebración del campo de batalla, un espacio balístico donde proyectar las flechas eternamente extendidas del sonido liberado de la obsesión de la armonía. El ruido, más que el sonido, determina entonces las reflexiones de Russolo, quien declara:
“En la guerra moderna, mecánica y metálica, el papel de la vista es casi nulo. El sentido, el significado del ruido, en cambio, son infinitos… por el ruido podemos descubrir los diferentes calibres de las granadas y de los shrapnel antes de que exploten”.
Es muy importante que, más allá de las ingenuas exaltaciones de la época futurista, se imponga ya una dicotomía esencial entre sonido/armonía y ruido, puesto que el concepto de ruido está intrínsecamente más allá de la música, es precursor de una renovación demoledora, arma desorganizada contra el conservadurismo intelectual. Explota como una bomba y crea música nueva, intentando asociar la idea primigenia de disonancia con el estado inédito de beligerancia hacia los elementos estructurantes de la sociedad. Exactamente como la guerra que periódicamente conmociona las vidas y las estructuras sociales de los hombres.
Pero esto implica un cambio de paradigma en el siglo breve que hemos atravesado, un siglo marcado por dos guerras mundiales y una miríada de conflictos sangrientos, caracterizados por la larga sombra de Dresde, Guernica, Hiroshima-Nagasaki, Coventry, 180 o más golpes de estado y la Somme.
El modelo de la música, según nos invita a pensar la historia burguesa, es una representación contra el miedo, una repetición de sonidos armónicos que, en un momento dado, vira hacia su opuesto.
Este modelo cambia y se asiste a la victoria del ruido que, onomatopéyicamente, ilumina la peligrosa zona de sombra del hombre que hace de la violencia purificadora y salvadora para los futuristas (pero en cambio demoníaca y funesta para las innumerables víctimas de los conflictos) el lugar de la disonancia, del metal pesado que sustituye al latón. En la nueva música, experimental y agresiva, la máquina bélica lo tritura todo, incluido, si no en primer lugar, el tranquilizador viejo orden, ejemplificado en la habitual escala cromática.
En el siglo XX nacen músicas ambiguas y aterradoras, que para Jacques Attali son ocasión para declarar:
“El nuevo orden, no contenido en la estructura del viejo, no es… fruto del azar. Se crea, por sustitución, a partir de otras diferencias respecto a las viejas diferencias. El ruido está en el origen de… cambios de códigos estructurantes… el ruido crea un sentido… pero este orden a través del ruido no nace sin crisis. De hecho, el ruido es creador de orden sólo si puede polarizar, en una nueva crisis sacrificial, un punto singular, una catástrofe para superar las violencias antiguas y recrear un sistema de diferencias… en otras palabras, la catástrofe está inscrita en el orden, como la crisis está inscrita en el desarrollo”. [1]
Sin embargo, esta increíble potencia generadora de sonido debe entenderse dentro de un cambio más amplio de la sociedad occidental, una sociedad más beligerante, si no bélica, capaz de construir un arte musical radicalmente diferente al anterior, en el que el uso social del sonido intencionado persigue el sentido y el significado de un paisaje devastado y en continua lucha.
El ruido —nos enseña Attali— es un arma, que se utiliza sin tapujos en un simulacro de asesinato ritual . Sobre la implicación de los ritos y los mitos en nuestra sociedad occidental como código que canaliza la violencia, ya habían hablado los junguianos ( Joseph Campbell a la cabeza), pero aquí conviene recordar que el ruido del siglo XX, fragorosamente bélico, crea un espacio simbólico-político en el que a la violencia generalizada y universal de la Guerra Total se sustituye, como siempre hace el arte, la afirmación de un asesinato, que pasa por la disonancia, por el fragor de los muchos decibelios, sublimando los sonidos de los tambores pero también los de las bombas. El ruido, entendido genéricamente, es una manera de producir daño al oído y al cerebro, por lo tanto, alteración, arma, ofensa y muerte destilada como amenaza, no solo para perturbar al oyente sino también para educarlo ritualmente en la función sacrificial del conflicto como forma natural de expresión de los hombres y de su sociedad. La amenazante existencia de la disonancia, además presentada como música, demuestra la potencia de la experiencia sonora, aunque sea fascinación por la disolución.
La música burguesa , mucho antes de las propuestas vanguardistas de Russolo o de la dodecafonía de Schönberg, por no hablar de la verdadera guerra rockera contra la institución, podía describirse con continuas analogías bélicas. Piénsese en la Encyclopédie de la musique de Lavignac y Laurencie (1913): “[…] el director de orquesta debe poseer las cualidades de un jefe militar”.
Attali, con su perspicacia habitual, nos recuerda que “el poder de registrar los sonidos era, junto con el de hacer la guerra y el de reducir al hambre, uno de los tres poderes esenciales de los dioses en las sociedades antiguas” [2] .
Debemos tener presente que la repetición es la esencia de la política, en el sentido de la propaganda, como enseña toda la experiencia de los totalitarismos del siglo XX y posteriores, fascinados por la ideología belicista y el cine, el fonógrafo, la radio, la marcialidad inherente a la repetición de uniformes, eslóganes, músicas pomposas y autoglorificantes. Y si realmente la política es, paradójicamente, como parece entender una historiografía moderna que se remonta a John Keegan, la continuación de la guerra por otros medios, la creación del consenso mediante un dispositivo mecánico puede datarse desde el fonógrafo, que reproduce la voz de los líderes incluso antes que la música, como atestigua la historia de los soportes sonoros.
En conclusión, la música moderna y contemporánea expresa, por analogía, la dimensión omnipresente de la guerra como condición humana que ya no distingue entre población civil y militares. De hecho, la guerra sónica se libra en la total accesibilidad de la música ambiental [3] que, desde los altavoces de los sistemas de megafonía en los ascensores de los hipermercados, estalla lanzando andanadas e impidiendo pensar.
Gillo Dorfles [4] nos enseña que el simulacro de música pop que nos parece tan inocuo lleva en su interior los gérmenes de un horror pleni, la imposibilidad de escapar del bombardeo constante de una banda sonora que no hemos elegido, tal y como autores de vanguardia como William Burroughs habían anticipado hace cuarenta años.
Parece que la música puede ser un arma terrible para desgastar a los enemigos.
Los prisioneros de Guantánamo fueron torturados con la reproducción ininterrumpida de música rock a alto volumen, y los periódicos informaron que el terrible dictador Noriega, en 1989, tuvo que soportar repetidos ataques de la canción "Too Old To Rock'n'Roll" reproducida a alto volumen por los altavoces de la CIA para sacarlo de su fortaleza, como se cita en "Jethro Tull: A History of the band 1968/2001" , ¡una biografía detallada de la banda de rock!
Nadie, ni siquiera expertos como Brian Eno , filósofo y filólogo además de músico y teórico de la música ambiental, o David Toop , autor del imperecedero ensayo Océano de Sonido, sabe cómo será la música del futuro, una mezcla étnica y tecnológica de sonidos artificiales y ritmos tribales, pero seguramente su disfrute y sus atributos, en la era de la reproducibilidad extrema, estarán dictados por las decisiones que esta sociedad tome en términos de guerra o paz, y tendremos una música coherente con esas decisiones, como la tuvimos en el pasado.
BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA:
Jacques Attali
Gillo Dorfles
David Toop
Theodor Adorno
Nota:
1. Attali, Jacques; “Ruídos”, Gabriele Mazzotta Editore, Milán, 1978 (orig.: Bruits. Essai sur l'économie politique de la musique, págs. 50-51).
2. Attali, Jacques; íbidem, pág. 131.
3. Entiendo por "muzak" esa música de fondo omnipresente, música comercial que se escucha en bares, restaurantes, hipermercados, cervecerías, etc.
4. A este respecto, véase, obviamente , Dorfles, Gillo ; Horror Pleni, la (in)civilización del ruido, Castelvecchi, 2008.
Marco Bertone